
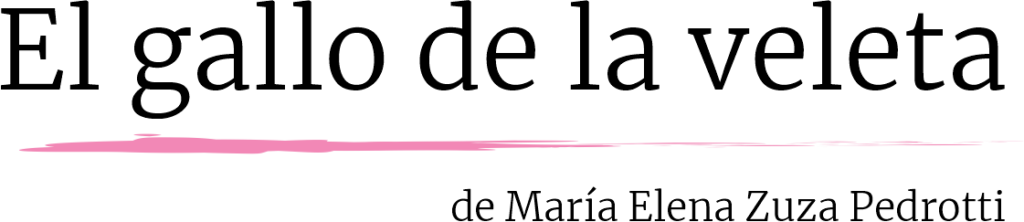
Esta tarde, una tormenta tropical azotó con tanta furia la ciudad de Posadas, que hasta logró alterar el curso del río Paraná, que durante miles de años había delineado los márgenes de la rivera. Las aves, conscientes del peligro, abanaron las ramas de los árboles, con frenesí aleteaban hacia arriba y hacia abajo para alcanzar refugio bajo algún alero cercano, bajo algún tejado o en los balcones del barrio. El viento era tan intenso que obligaba a los alados a realizar acrobacias en el aire y, en un temerario reto, desafiaban el equilibrio.
Yo, al vivir en el piso más alto del edificio, observaba cómo la tempestad despertaba la noche en pleno día. La incontenible furia del vendaval devoraba las casas de los vecinos más alejados. Quise advertir a la gente del vecindario para que se resguardara. Tomé el gallo del tiempo, un objeto muy preciado que mi padre me había obsequiado. Salí al balcón aferrándolo con firmeza.
De súbito, como si el propio gallito tomara posesión de mi ser, sentí un fuerte tirón en los hombros y fui arrastrada hacia el interior del departamento. Las cortinas como fuertes lazos se enredaron en mis brazos, restringieron mi libertad de movimiento y anularon mi capacidad de enfrentar la vorágine del viento. El eco de un recuerdo resonó en mi corazón, y escuché una voz familiar que susurraba: “¡Estás haciendo una locura, nena! ¡Entrá!”
La brújula y el gallo de la veleta, símbolos de orientación y destino, se escaparon de mis manos y ascendieron hasta fundirse en el turbio cielo tormentoso. A lo lejos, resonó un cacareo alegre y pude identificarlo, era el gallito de la veleta.
Hacía meses que lo veía sumido en una descolorida melancolía. Pensaba que, tal vez él sentía mucha vergüenza de ser solo un objeto decorativo al que alguien limpiaba con un plumero. Soltarse de mis manos parecía haberle dado la oportunidad de recuperar la libertad y volver a ser una auténtica veleta.
De repente, una poderosa ráfaga lo estrello contra un tejado cercano. Aunque el golpe lo aturdió por un instante, recuperó su equilibrio, aleteó con agilidad desafiando al mismo viento. Las púas de sus patas se clavaron en la cornisa del tejado vecino y, erguido sobre el techo en una postura expectante, se mantuvo de pie. Con orgullo estremeció su plumaje, respiró la esencia de quien conquista la libertad, mientras que con su ala derecha acomodaba la brillante cresta colorada que le tapaba uno de sus ojos.
Desde lejos, me observaba y percibió la tristeza que causaba su repentina ausencia. Al notar mis lágrimas brotando, soltó un cacareó tan estruendoso que hizo sonar las alarmas de los autos; los truenos se callaron, y los rayos y relámpagos se escondieron, temerosos, detrás de la torre del campanario de la iglesia.
Con un guiño compasivo y una sonrisa cómplice, retomó su atención al desafío de mantenerse erguido sobre la percha de la veleta, justo antes de que otra racha de viento desordenara, una vez más, su cresta colorada.
En ese instante, los susurros del viento como en un eco alcanzaron mis recuerdos y la danza de las cortinas, se entrelazaron en mi mente. Alcé la mirada y liberé el torrente de emociones que mi corazón guardaba.
No volví a asomarme al fragor de la tormenta; simplemente contemplé el espectáculo de la naturaleza desde el ventanal de mi cuarto. Maravillada, mis ojos buscaron nuevas nubes cargadas con mensajes secretos tejidos por el viento, pero no pude encontrarlos.
Observé el río; las enormes olas parecían confundidas, desafiando su flujo habitual hacia el sur, ahora pataleaban hacia el norte. El agua del Paraná, que normalmente tiene matices rojizos, había adquirido un tono verde rabioso y, segundos después, cambió a un azul violeta. Las olas, decoradas con espumosas crestas blancas, crecían inmensas y corrían hacia la costa en retroceso, en busca de calma.
Atónita ante el violento embate de la lluvia y el viento, busqué al gallito con preocupación. Allí estaba él, altivo, muy orondo, aferrado al tejado, desafiaba el vendaval con el pecho al viento y la mirada hacia el sureste. Mis ojos apenas podían creerlo. Los años habían transcurrido, pero mi viejo gallito ornamento, ahora transformado en un símbolo viviente, seguía siendo el inmutable gallo de la veleta y la brújula del tiempo que un día me regaló mi viejo.
Ilustrador: Juan Carlos Nuñes
Copyright © 2023 – María Elena Zuza. Todos los derechos reservados
Desarrollo y Hosting: PLUS – Diseño: Formatto Comunicación Visual
Copyright © 2023 – María Elena Zuza.
Todos los derechos reservados